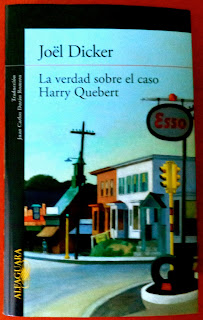Alessandro Baricco
No tengo ninguna duda de que el
placer de leer, así como la cultura del libro, están fuertemente relacionados a
una derrota. A una herida y a una derrota. Sobre los libros no tengo dudas.
Sobre la música, teatro, cine, puede ser más problemático.
Leer es siempre la revancha de alguien que en la vida fue ofendido, herido. Me
parece que leer libros es una manera inteligentísima de perder. Relacionado a
una especie de renuncia a combatir sobre el campo. No sé si esto tiene alguna
relación con la “humanidad ofendida”, de la cual escribía Adorno. Sé que la
gente de libros es, por lo general, gente que sufre.
Existe una tendencia a ser sumergido por esta sensación de desequilibrio. Y es
verdaderamente peligrosa.
Lo que pensaban de la novela en el siglo XIX las personas de buen sentido, es
decir, que era peligrosa, es verdad; y está bien que en el origen de la novela
así haya sido percibido. Lo entendieron rápidamente los médicos que prohibían a
sus esposas la lectura de novelas, en la pureza áurea de aquel objeto —la
novela— entendían una cosa que a nosotros actualmente nos parece ridícula. Pero
era verdadera en aquel entonces y permanece como algo que tiene que ver también
hoy con la experiencia de leer.
Para ser prácticos, veo a estos muchachos de 16 años que pasean, y que han
leído todos mis libros, o bien demasiado Kafka o demasiado Dostoievsky. Los
veo. Y cuando me preguntan qué deben hacer, sólo una cosa me llega a la cabeza:
“Váyanse a jugar con el balón, tiren los libros, paseen. Córtense los cabellos,
píntenselos de verde. Hagan algo. Busquen estar en el adentro. No afuera.
Después de ello, regresen a los libros, por caridad, pero no se dejen imbuir”.
Si pienso en los jóvenes de hoy, en lo que leen y lo que no leen, y si desde
nuestra experiencia de Tótem puede surgir alguna luz sobre esto, me vienen a la
cabeza algunas cosas.
Antes que nada, se necesita una gran disposición de nuestra parte para entender
que la geografía del sentido de estos jóvenes es objetivamente distinta de la nuestra.
Y no por un proceso de “vulgarización” o “denigración” de aquello que es noble.
En lo absoluto. Será noble como la nuestra, pero será distinta.
No se puede pretender que los Quartetti de Beethoven cubran, en la geografía de
la inteligencia de estos jóvenes, la misma parte que han cubierto en la
geografía de nuestra inteligencia. Y no precisamente por un proceso de
degradación. No, simplemente porque la geografía cambia.
Si nosotros, cada vez que se pierde un pedazo de la geografía que nos ha
generado, nos ponemos a pensar que ésta es una pérdida estéril del mundo, y si
nosotros debiéramos ser así de idiotas para pensar esto en un modo apriorístico
y dogmático, no se abrirá jamás un diálogo con estos jóvenes.
Debemos entender que su geografía será igual de noble que la nuestra, y además
podría ser más noble, si no existiera ningún vestigio de la nuestra.
Allá donde en nosotros existía un puerto, en ellos no existe nada. Han dejado
todo al nivel del suelo para dar vida a un gran estacionamiento. Y nosotros
debemos tener una gran e inmensa inteligencia para no despreciarnos por el
hecho de que hay un estacionamiento donde había un río, sino entender, antes
que nada, toda la geografía. Y pensar —casi como un acto de fe— que nuestra
geografía será igual de noble que la de ellos. Porque de hecho es así. Porque a
final de cuentas, en los últimos Quartetti, ¿qué criticaba Beethoven? Era el
mundo en movimiento. Después, la forma en la cual se puso en movimiento, porque
nunca estuvo en nuestras manos elegir dicha forma.
La única cosa que debemos odiar es la inmovilidad. Porque es la muerte, es la
dictadura, es el mundo en pausa.
Pero si el mundo comienza a vibrar, necesitamos después, de vez en vez,
entender la forma de esta vibración, que no podrá ser siempre la misma.
El problema de la lectura, a final de cuentas, es esto. Si partimos del
supuesto de que cada joven que no lee es una pérdida para la civilización,
partimos de un supuesto erróneo. Estúpido. No es del todo cierto que, dentro de
150 años, la lectura será el modo, la forma más apta para la creación de
sentido, para aprehender la vitalidad de lo real. Sin embargo, ¿esto quiere
decir que no se puede hacer nada, que no podemos hacer nada, para transmitir a
un joven el sentido de aquello que para nosotros es noble? Nada en absoluto.
Nada es grandioso si uno no es capaz de explicar el porqué lo es.
Si los Quartetti de Beethoven son grandiosos sólo porque son los Quartetti de
Beethoven, y uno no parte de cero, y no sabe explicar el porqué, aquella
grandeza está acabada. Deviene en una imposición, justo a lo que un joven
siempre se rebela.
Cuando los jóvenes se rebelan a la lectura únicamente porque les viene dada
como un valor inexplicable, porque es mejor que jugar Playstation, es necesario
preguntarnos si alguno les ha explicado de manera convincente por qué es mejor.
Aparte de que se trata, evidentemente, de una cuestión abierta —no sabemos
todavía bien qué cosa sucede en aquel nuevo mundo de mensajes visivos,
sensibilidad, velocidades distintas a la nuestra—, es por eso que los jóvenes
viven la lectura como una agresión a sus valores.
El libro y el videojuego desde el
inicio resultaron contrapuestos. Entonces, o estamos en condiciones de
explicárselos, o bien estamos haciendo algo que los alejará más.
En cambio, el desafío es que a alguien que juega con el Playstation le cuentes
el Cyrano, y que, de pronto, te escuche. Pero no le puedes decir: "¡Ve al
teatro! A ver un Cyrano de Bergerac doctísimo y aburridísimo". Así, nos la
jugamos todos, ¡uno después del otro!
Esto nos ayudará también a entender qué cosa está todavía viva y qué cosa está
muerta. Cuando, en resumidas cuentas, no puedo explicar a los jóvenes en la
escuela Holden, por qué creo que El
hombre sin atributos de Musil es un libro para leer, cuando advierto que me
canso cada vez más, que cada vez tengo menos credibilidad, y que no logro
convencerlos, no sólo quiere decir que no soy lo suficientemente bueno. Sugiere
también que quizás, en la nueva geografía que está naciendo, El hombre sin atributos no es un libro
importante. Esto es algo muy probable, de lo cual no debemos espantarnos. No lo
digo para provocar. Los músicos que Rossini admiraba en su oficio se llamaban
Mozart, Haydn, pero otros tenían nombres que hemos olvidado por completo.
Las geografías cambian. Quizá El hombre
sin atributos no es importante por siempre. Lo ha sido para mí, para mi
generación, pero cuando se comienza a no saber explicarlo, cuando percibes que
no te creen, es mejor buscar entender qué cosa está pasando, cuál es la nueva
geografía que está naciendo.
Y prepararse para tomarla.
---------------------------------
Extracto del texto leído por el autor el pasado 15 de mayo en la Feria del
Libro de Turín, en un panel dedicado al tema de la lectura y recientemente
publicado en el libro Totem.
L'ultima tournée (Einaudi, 2003).
Traducción de Israel Covarrubias